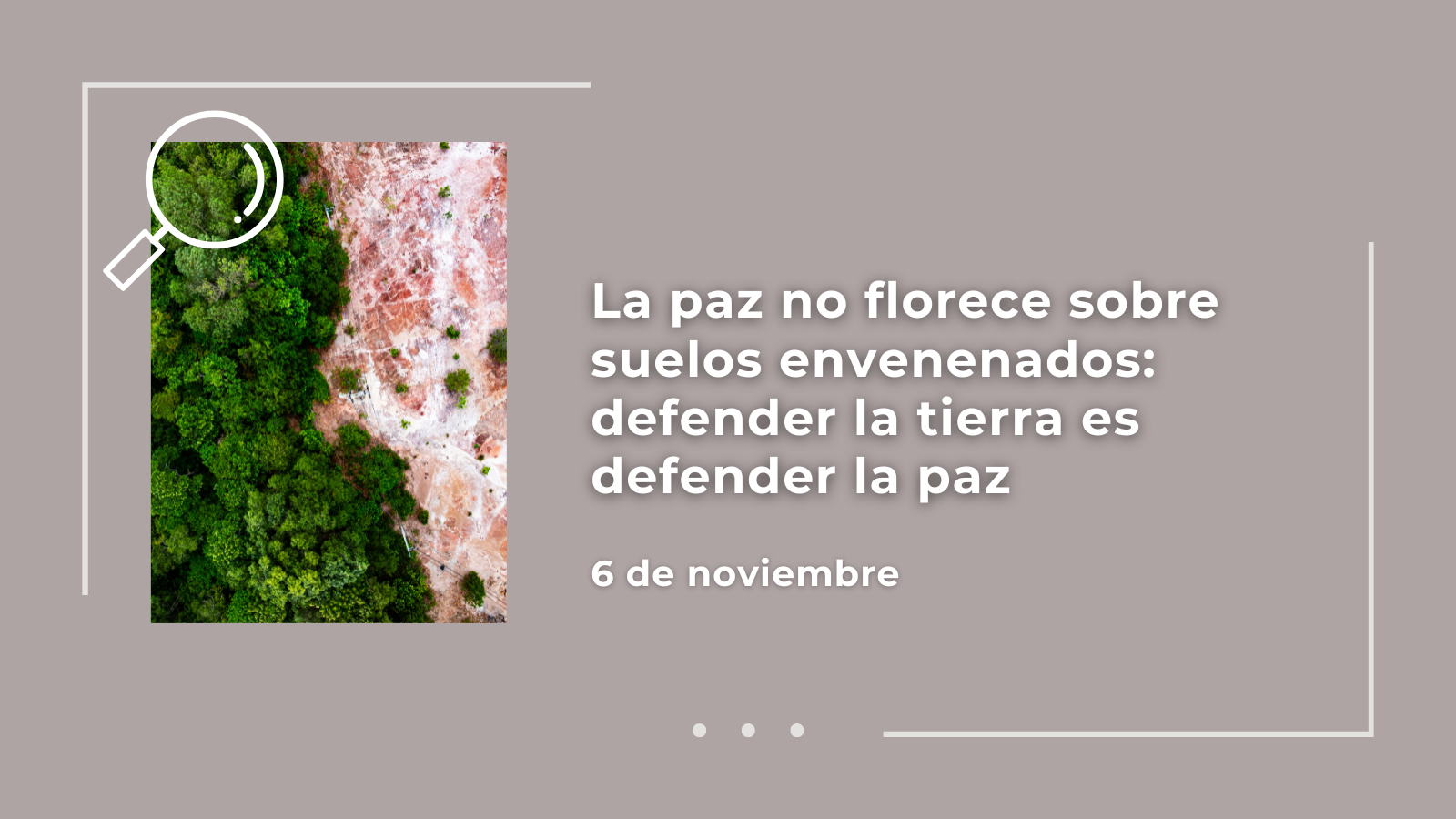
La paz no florece sobre suelos envenenados: defender la tierra es defender la paz
Cada 6 de noviembre, el mundo conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001 mediante la Resolución A/RES/56/4. Esta fecha busca recordar que los ecosistemas, los recursos naturales y la biodiversidad también son víctimas de los conflictos humanos, y que su protección es esencial para garantizar la paz, la seguridad y la supervivencia de las generaciones futuras .
El medio ambiente ha sido históricamente el “daño colateral” olvidado de la guerra. La contaminación de suelos y aguas, la deforestación masiva, la destrucción de hábitats y la explotación de recursos naturales como botín de guerra dejan heridas profundas que persisten mucho después del cese del fuego. Por ello, las Naciones Unidas reconocen que la protección del entorno natural en tiempos de conflicto es inseparable de la protección de la vida humana, de la justicia ambiental y de la reconstrucción de sociedades sostenibles.
Desde el punto de vista jurídico, existen instrumentos internacionales que establecen límites claros a la devastación ambiental provocada por los conflictos. En sus artículos 35 y 55, el Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra (1977) prohíbe expresamente el uso de métodos o medios de guerra que puedan causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, recordando que su destrucción pone en riesgo la salud y la supervivencia de las poblaciones civiles. De manera complementaria, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) incluye dentro de los crímenes de guerra (Artículo 8.2.b.iv) los ataques que provoquen daños desproporcionados al entorno natural en relación con la ventaja militar obtenida.
En 2016, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente subrayó la relación directa entre ecosistemas sanos y prevención de conflictos, y en 2022 la Comisión de Derecho Internacional adoptó los Principios sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados (PERAC), un conjunto de 27 principios que abarcan desde la prevención y mitigación del daño hasta las medidas de reparación posteriores a la guerra. Estos avances reflejan un consenso creciente: la paz no puede construirse sobre suelos envenenados ni ríos contaminados.
En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el reconocimiento del ecocidio como crimen internacional autónomo. La propuesta de añadir un artículo 8 ter al Estatuto de Roma busca tipificar los actos ilícitos cometidos con conocimiento de que causarán daños graves, generalizados o duraderos al medio ambiente. Este paso representaría un avance histórico en la lucha contra la impunidad ambiental y en la consolidación de una justicia ecológica global.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) desempeña un papel clave en la evaluación y respuesta a las crisis ecológicas derivadas de los conflictos. Desde 1999, ha llevado a cabo evaluaciones ambientales post-crisis en regiones como los Balcanes, Afganistán, Sudán, Ucrania y los Territorios Palestinos, proporcionando diagnósticos y recomendaciones para restaurar ecosistemas y reducir los riesgos para la salud y los medios de vida.
Los conflictos contemporáneos demuestran que el medio ambiente sigue siendo una víctima silenciosa de la guerra. En Ucrania, la destrucción de zonas industriales y agrícolas, la contaminación del suelo y de los ríos, y el colapso de infraestructuras han provocado daños irreversibles. El ejemplo más dramático fue la destrucción de la presa de Kakhovka en junio de 2023, que inundó cientos de kilómetros cuadrados y liberó contaminantes tóxicos en los ríos y el mar Negro. Este desastre ecológico, considerado el más grave de la guerra hasta la fecha, ilustra cómo la devastación ambiental se convierte en un arma de guerra que amenaza la salud, la seguridad alimentaria y el futuro de millones de personas.
En Gaza, el PNUMA alertó sobre el colapso del sistema de agua y saneamiento, la contaminación del acuífero costero y la pérdida casi total de vegetación. Con más del 78% de las infraestructuras dañadas o destruidas y millones de toneladas de escombros contaminados por residuos industriales y metales pesados, la crisis ambiental agrava una emergencia humanitaria sin precedentes. La destrucción del entorno natural compromete no solo la supervivencia inmediata de la población, sino también la posibilidad de una reconstrucción sostenible.
Otros conflictos, como los de Sudán, Yemen o Siria, muestran que la degradación ambiental puede ser tanto causa como consecuencia de la guerra. En Sudán, la desertificación y la mala gestión de los recursos naturales alimentan los enfrentamientos locales; en Yemen, la sobreexplotación de acuíferos y la escasez de agua agravan el desplazamiento y la pobreza; mientras que en Siria, las actividades de los grupos armados han causado deforestación, contaminación petrolera y pérdida de biodiversidad, transformando vastas regiones agrícolas en zonas áridas e inhabitables.
El 6 de noviembre nos recuerda que proteger el medio ambiente en tiempos de guerra es una cuestión de ética, justicia y supervivencia colectiva. Los daños ecológicos no conocen fronteras: el aire contaminado viaja, las aguas se mezclan, los ecosistemas colapsan en cadena. Por ello, la comunidad internacional debe exigir rendición de cuentas por los crímenes ambientales, fortalecer los mecanismos de monitoreo y reparación, y promover políticas de transición ecológica incluso en contextos de posconflicto.
La destrucción del entorno natural tiene consecuencias profundas sobre la salud, el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la estabilidad social. Proteger la naturaleza en tiempos de conflicto es proteger la vida misma.
Sara Zanon, colaboradora de FIBGAR



