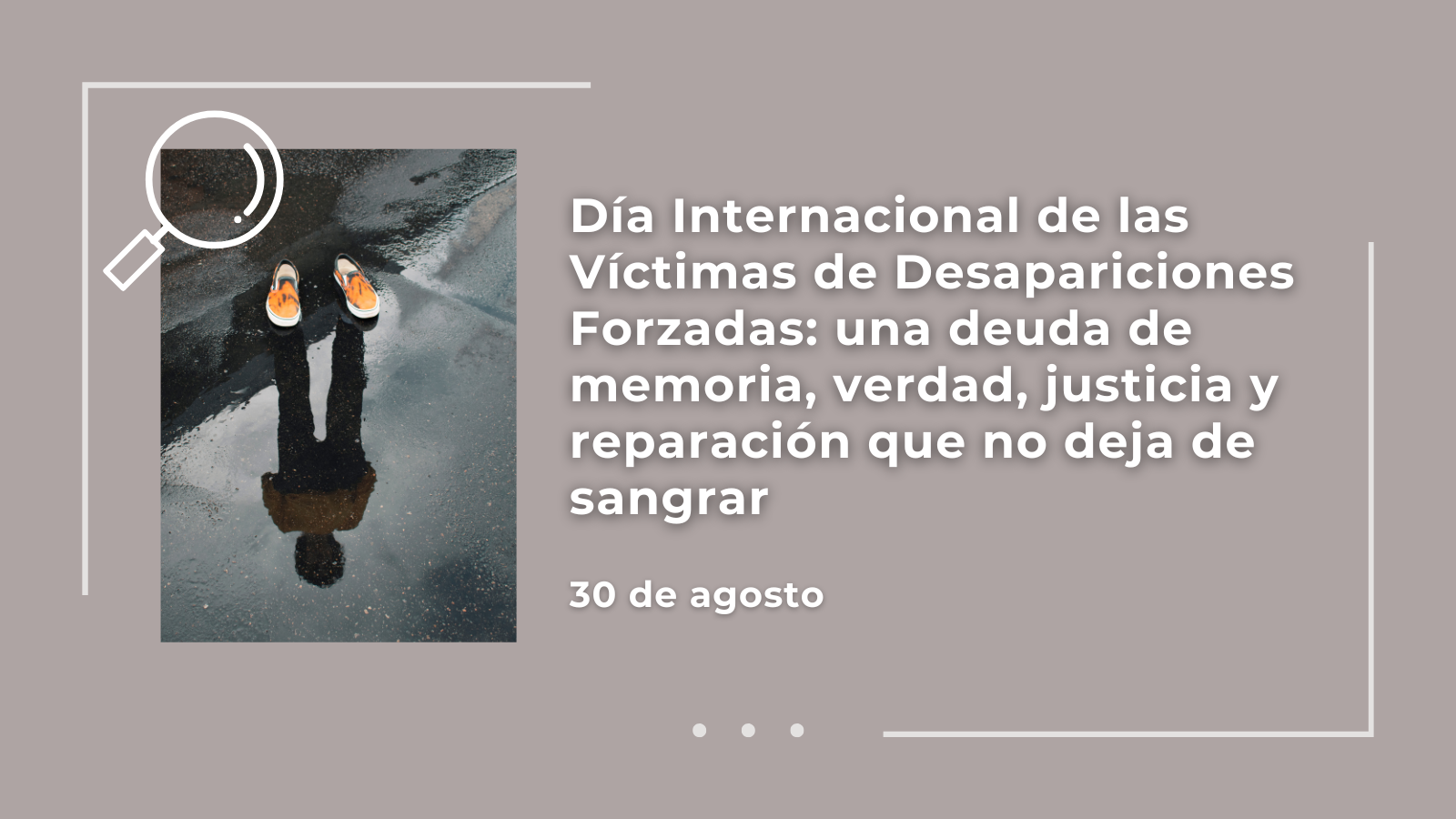
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: una deuda de memoria, verdad, justicia y reparación que no deja de sangrar
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas –en virtud de la resolución A/RES/65/209– decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, comenzando a observarse de este modo desde el año 2011.
Esta violación múltiple y continuada de los derechos humanos, que comienza con la privación de libertad a manos de agentes del Estado u otras personas con su autorización o aquiescencia, seguida de la negativa u ocultación sobre el paradero de la persona desaparecida, anteriormente fue casi de forma exclusiva el producto de dictaduras militares. Sin embargo, hoy se perpetúa en contextos de crisis humanitaria, en el marco de los procesos de migración, en conflictos armados o situaciones de violencia extrema y –especialmente– como método de represión política contra oponentes, defensores y defensoras de los derechos humanos, testigos clave y profesionales del derecho, entre otros.
La necesidad de reafirmar esta lucha por parte de la comunidad internacional no solo recae en la generalizada impunidad de las desapariciones forzadas ocurridas en el pasado, sino también en su preocupante aumento en diversas regiones del mundo, y en el hostigamiento, maltrato e intimidación sufridos por los testigos de desapariciones así como por sus familiares y el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones. Esto queda en evidencia con el hecho que, desde su creación en 1980 hasta el 2024, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ha transmitido un total de 61.626 casos –más de 48.619 siguen sin resolver– a más de 115 países.
La memoria, ápice central en la lucha por acabar con ésta cruel problemática, se ve en jaque cuando nos encontramos con gobiernos o sectores de la política contemporánea que niegan los más terribles pasados o que –peor aún– reivindican distintos modelos que llevaron a la humanidad a padecer años de atrocidad.
De esta manera, en un país que ha sido pionero en la lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, como es el caso de Argentina –que juzga a los perpetradores de estos crímenes en el marco de su última dictadura militar 1976-1983 a través de juicios ordinarios desde los 80–, actualmente se ven vulnerados y paralizados estos procesos tanto por el desfinanciamiento como por el desmantelamiento de espacios públicos y grupos de trabajo por parte de un Estado nacional que, justificando este accionar bajo la premisa de la austeridad, pone de relieve planes sistemáticos de ataque a los avances colectivos en materia de derechos humanos.
Así, mientras que en países cuya historia debería constituir un aprendizaje indudable, vuelven modelos negacionistas. En México, la tragedia humanitaria de cientos de miles de personas desaparecidas –acumulando más de 125.000 no localizadas hasta 2025– se conjuga con años de una profunda disfunción del sistema de justicia. Ante esta circunstancia, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió este año activar su artículo 34, que faculta al Comité a ofrecer apoyo al Estado mexicano para enfrentar la crisis de desapariciones, investigar y recibir asistencia internacional para impedir que este delito continúe.
Según Amnistía Internacional, otros países presentan problemáticas de igual gravedad, como Sri Lanka, con entre 60.000 y 100.000 personas desaparecidas desde finales de la década de 1980 o Siria, país que atrajo la atención del mundo por la reciente liberación de miles de detenidos, sigue sin determinar el paradero de más de 100.000 personas. También cabe remarcar la situación de Venezuela, donde se ha evidenciado un escalamiento de las desapariciones forzadas en manos de agentes gubernamentales como parte de la política de represión a la disidencia y a quienes son percibidos como tales, agravadas desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Asimismo, a pesar de contar con los acuerdos de paz de 2016, el fenómeno en Colombia también continúa a día de hoy tanto en contextos de conflictos como fuera de ellos, según las conclusiones de la última visita del CED.
La desaparición forzada continúa siendo una herida abierta en otros países, así como un sufrimiento que persiste a través del tiempo y se transmite de generación en generación. En España, cinco décadas después de la muerte de Franco, miles de desapariciones forzadas durante la dictadura aún continúan impunes, invisibilizadas por la falta de voluntad política y judicial, y sostenidas por una narrativa oficial de silencio e impunidad. Por su parte, en Colombia, la justicia ordinaria no ha podido juzgar casos emblemáticos como el de los llamados “falsos positivos”, que dejaron miles de víctimas de desaparición seguida de ejecución extrajudicial, obligando a las familias a buscar justicia fuera del país.
No obstante, en medio de estos límites estructurales, en ambos países se han abierto en los últimos años caminos esperanzadores. En España, gracias al impulso de las organizaciones memorialistas, se han admitido seis causas judiciales por crímenes del franquismo –entre otros hechos, por desapariciones forzadas– y se ha imputado al exministro Rodolfo Martín Villa por estos hechos. En Colombia, a su vez, en el marco del posconflicto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza con los Macrocasos 01 y 03, que incluyen crímenes de desaparición cometidos tanto por agentes del Estado como por las FARC-EP, y se prevé que en 2025 se emitan las primeras sentencias en el marco de estos procesos de justicia restaurativa, para satisfacer el derecho de las víctimas y familiares a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Haciendo frente a un panorama político que parece empeorar en muchas de las administraciones locales, la comunidad internacional se ha posicionado firmemente este enero de 2025, uniéndose en el primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas –coorganizado en Ginebra (Suiza) por iniciativa de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el CED, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID) y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU– al que FIBGAR ha tenido el honor de asistir y unirse al Plan de Acción Global para luchar contra las desapariciones forzadas. Este acto –que reunió a personas expertas, activistas, organizaciones de derechos humanos, representantes gubernamentales y familiares de desaparecidos– se presentó como un espacio de resistencia y afirmación de la necesidad de la actuación conjunta, y la conformación de un colectivo internacional de cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil, los Estados y las entidades internacionales, que busque la efectiva justicia, la verdad, la reparación y la prevención de desapariciones.
Este contexto permitió la siguiente reflexión: la lucha contra la desaparición forzada tiene rostro de mujer. Son madres, hermanas, hijas y esposas quienes han sostenido la búsqueda de sus seres queridos frente al abandono estatal, las amenazas y el dolor prolongado. Su papel ha sido clave en todo el mundo, no solo para visibilizar estos crímenes, sino para impulsar procesos de memoria, verdad y justicia. A pesar de que muchas veces enfrentan revictimización, las mujeres buscadoras han convertido el duelo en resistencia, liderando colectivos como las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, las Madres de Soacha y la Fundación Nydia Erika Bautista en Colombia, y el colectivo «Hasta Encontrarte» en Guanajuato, México. Su lucha merece ser protegida y reconocida por los Estados, que tienen la obligación de garantizar sus derechos y acompañar su camino hacia la justicia.
El juzgamiento de los crímenes de desaparición forzada es una obligación ineludible de los Estados, especialmente cuando han sido cometidos de forma sistemática o generalizada por quienes debían garantizar la seguridad de la población. Su carácter continuado —porque el delito no cesa hasta que se esclarezca el paradero de la persona y se juzgue a las personas responsables— y su imprescriptibilidad en el derecho internacional exigen una respuesta firme. Es por ello que, aunque los procesos judiciales lleguen tarde, son fundamentales para interrumpir la impunidad, reconocer el daño y restituir la dignidad arrebatada.
Federica Carnevale, colaboradora de FIBGAR



