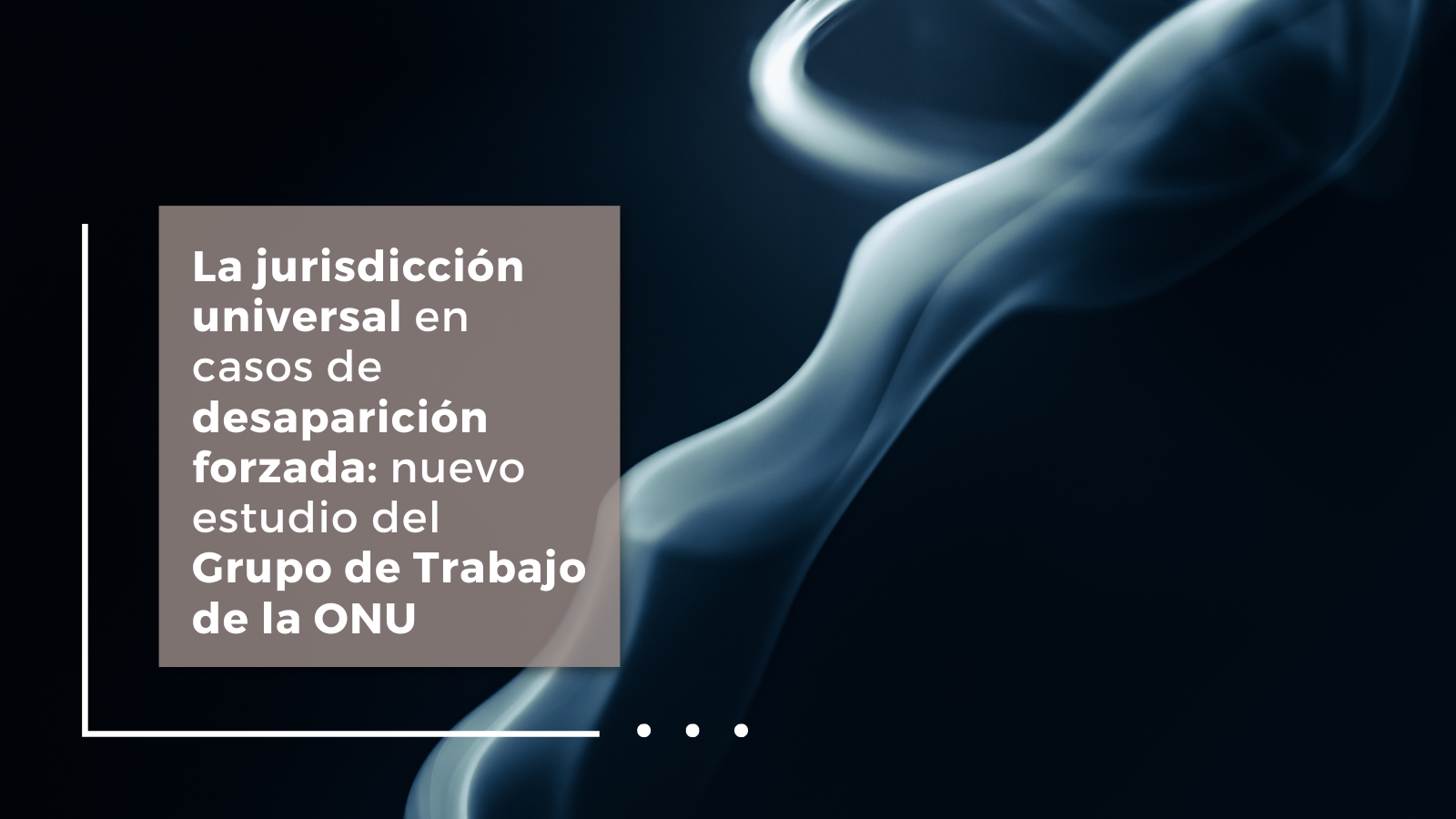
La jurisdicción universal en casos de desaparición forzada: nuevo estudio del Grupo de Trabajo de la ONU
Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas ha publicado un estudio de gran relevancia sobre la jurisdicción penal universal en casos de desaparición forzada. El documento analiza los fundamentos normativos, los desafíos prácticos y políticos en su aplicación, así como la situación en distintos países, entre ellos España.
El debate sobre la jurisdicción universal en materia de desapariciones forzadas no es nuevo. Ya en 2002, el profesor Manfred Nowak, en su calidad de experto independiente designado para examinar el marco jurídico en esta materia, subrayó que, dado que la protección del derecho penal internacional solo se aplicaría en casos excepcionales, la jurisdicción universal —aplicada en casos claramente definidos de desaparición forzada y acompañada de sanciones adecuadas— constituía la medida más efectiva para prevenir este crimen en el futuro.
El nuevo estudio del Grupo de Trabajo cuestiona la extendida asunción de que solo los Estados parte en determinados tratados internacionales estarían obligados a aplicar la jurisdicción universal. Por el contrario, recuerda que la prohibición de la desaparición forzada tiene carácter de norma de ius cogens. En consecuencia, todos los Estados —con independencia de sus compromisos convencionales— tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para impedir la impunidad, bien ejerciendo su propia jurisdicción penal, bien colaborando con otros Estados que lo hagan o intenten hacerlo.
En este sentido, el artículo 14 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas constituye una base clara para la jurisdicción universal, al establecer que cualquier persona presuntamente responsable de este crimen debe ser sometida a proceso en el Estado donde se encuentre, salvo que sea extraditada a otro Estado que ejerza su jurisdicción conforme al derecho internacional. Ello enlaza directamente con el principio aut dedere aut judicare, que impone a los Estados la obligación de extraditar o juzgar, y que en la práctica requiere la incorporación de la jurisdicción universal en la legislación interna.
El estudio señala que, pese a su reconocimiento jurídico, los procesos basados en jurisdicción universal en casos de desaparición forzada siguen siendo muy escasos, debido a múltiples obstáculos como la falta de tipificación autónoma de este crimen en numerosos ordenamientos, la existencia de definiciones restrictivas que dejan fuera conductas que de facto lo constituyen, la tendencia a procesar las desapariciones forzadas como delitos accesorios en lugar de como crímenes autónomos, la aplicación de inmunidades personales o funcionales a altos cargos, así como las acusaciones de selectividad, instrumentalización política y perpetuación de dinámicas neocoloniales.
Para superar estas limitaciones, el Grupo de Trabajo recomienda a los Estados tipificar la desaparición forzada como delito autónomo, adoptar legislación que contemple todas las formas de responsabilidad penal individual, incorporar el principio aut dedere aut judicare, eliminar obstáculos procesales como la prescripción, las leyes de amnistía o las inmunidades, crear unidades especializadas con recursos adecuados para la investigación y enjuiciamiento de crímenes de derecho internacional bajo jurisdicción universal, reforzar la cooperación internacional mediante investigaciones conjuntas y el intercambio de pruebas, garantizar la protección de testigos, familiares y defensores, asegurar la participación efectiva y digna de las víctimas, y fomentar el papel de la sociedad civil y de las asociaciones de víctimas en la promoción de procesos basados en jurisdicción universal.
Por lo que respecta a España, la desaparición forzada se encuentra tipificada como crimen de lesa humanidad en el artículo 607 bis del Código Penal, mientras que la Ley Orgánica 1/2014, que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, contempla la jurisdicción universal en su artículo 23.4. Sin embargo, esta definición ha sido interpretada de manera restrictiva en relación con las desapariciones forzadas, en paralelo a una progresiva reducción del ámbito de aplicación de la jurisdicción universal en general, que pasó de un modelo absoluto a otro condicional.
Ello ha tenido como consecuencia la ausencia de condenas por desaparición forzada en España al amparo de la jurisdicción universal. Un ejemplo paradigmático es la sentencia de la Audiencia Nacional de 2005 contra Adolfo Scilingo, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina. A pesar de que existían pruebas sólidas de desapariciones forzadas, estas no fueron reconocidas como tales en el fallo. De igual modo, la querella presentada en 2017 contra nueve altos responsables militares y gubernamentales sirios por la desaparición de Abdulmeumen Alhaj Hamdo, ocurrida en 2013, fue desestimada por la Audiencia Nacional por falta de jurisdicción. Esta decisión fue confirmada posteriormente por el Tribunal Constitucional en 2019, que adoptó una interpretación restrictiva de la condición de víctima en los casos de desaparición forzada.
El estudio del Grupo de Trabajo confirma que la jurisdicción universal sigue siendo un instrumento indispensable para combatir la impunidad en los casos de desaparición forzada, aunque su aplicación práctica enfrenta obstáculos jurídicos, políticos y estructurales.
En el caso español, el retroceso normativo y la jurisprudencia restrictiva han limitado la posibilidad de hacer justicia en casos que trascienden fronteras. El desafío pendiente es, por tanto, reafirmar el compromiso con la jurisdicción universal como herramienta contra la impunidad de uno de los crímenes más graves y persistentes de nuestro tiempo.



