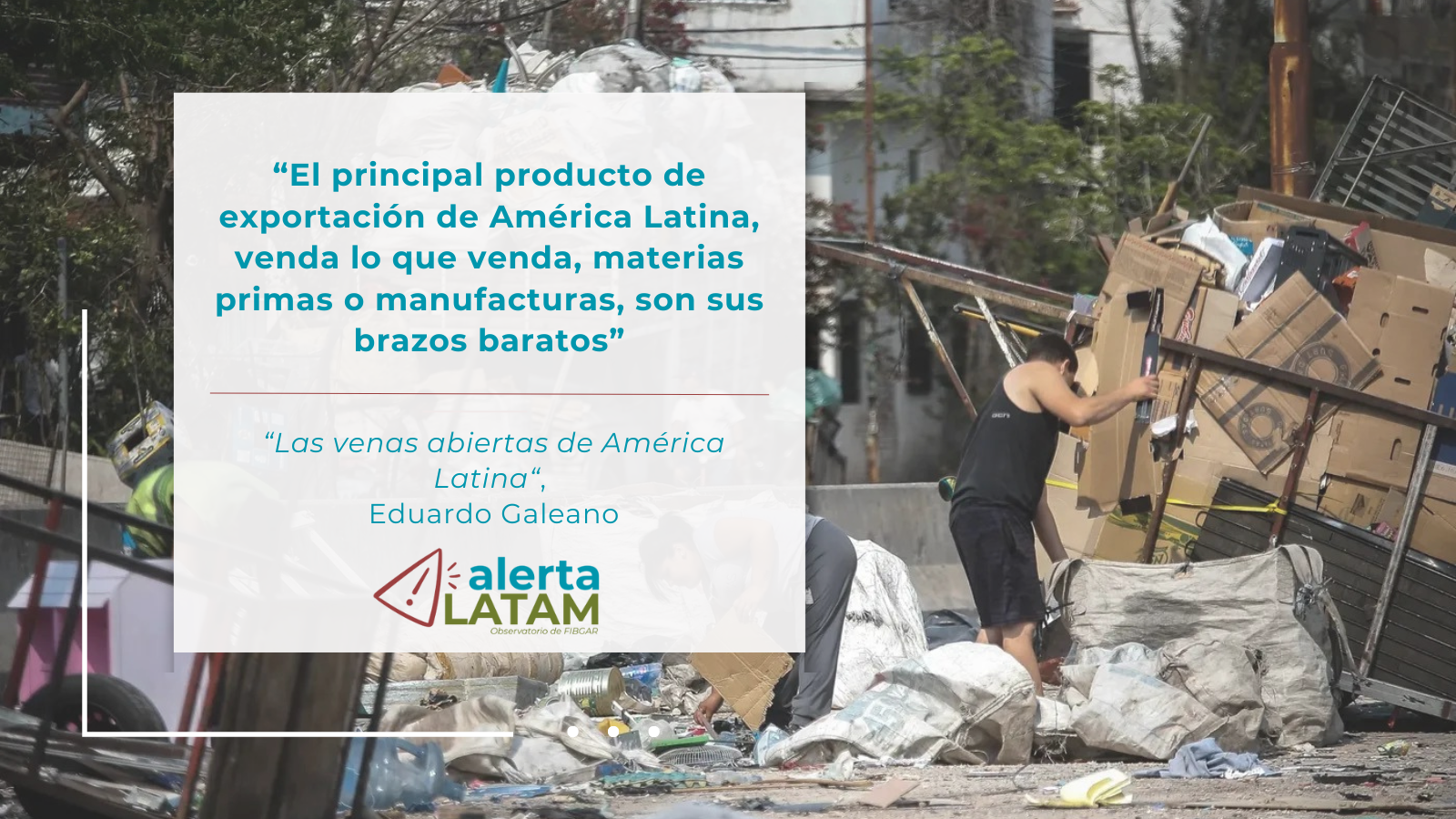
Flexibilizar para Precarizar: el proyecto de reforma laboral argentina en tiempos de retrocesos regionales
América Latina atraviesa en los últimos años una fase crítica en materia de derechos laborales, económicos y sociales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la región vive “la etapa de mayor retroceso en derechos fundamentales desde las dictaduras del siglo XX”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe Panorama Laboral 2024–2025, advierte que la informalidad alcanza el 56 %, el desempleo juvenil supera el 18 %, la brecha salarial de género llega al 22 %, y solo el 40 % de los trabajadores cuenta con protección social efectiva.
La Argentina no es ajena a este panorama regional: registra un 31,6 % de pobreza y más de 40 % de informalidad. Durante la última década, el país ha atravesado un proceso persistente de deterioro económico y descomposición de las condiciones laborales, ubicándose entre las naciones latinoamericanas con mayor caída del ingreso real y mayor volatilidad macroeconómica.
Entre 2015 y 2025, el salario real argentino sufrió una contracción superior al 30 %. La inflación acumulada superó el 5.000 %, acompañada de devaluaciones sucesivas y pérdida del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y programas sociales. Incluso trabajadores formales se empobrecieron: un fenómeno estructural de la Argentina contemporánea.
El retroceso salarial erosiona la calidad de vida y afecta la estructura económica. En 2025, la pobreza ronda el 31–32 %, y la indigencia alcanza aproximadamente el 7 %. Se trata de una pobreza por ingresos, no por falta de empleo: la mayoría de las personas trabajan, pero su salario no alcanza para cubrir la canasta básica.
Ahora bien, el empleo registrado permanece estancado desde 2015. Lo que creció es el empleo informal, el cuentapropismo de subsistencia y los trabajos de plataforma. De esta forma, la economía genera empleo, pero de baja calidad, sin estabilidad ni derechos.
Un estudio de la OIT en 21 países de América Latina muestra que el 40 % de los trabajadores de plataformas carece de protección social y más del 50 % depende de esos ingresos como complemento para llegar a fin de mes. Esta nueva forma de precariedad profundiza desigualdades estructurales.
Frente a este escenario, se requiere una regulación firme y redistributiva que garantice seguridad social, derechos laborales y límites a la explotación algorítmica. Sin ello, los beneficios se concentran en grandes corporaciones tecnológicas y financieras, mientras los trabajadores absorben todos los riesgos.
En este contexto, la naturalización de jornadas extensas —empleo formal durante el día y trabajos de plataformas por la noche— refleja la pérdida del poder adquisitivo y el empobrecimiento de amplios sectores, incluyendo a la histórica clase media argentina.
Socialmente opera una suerte de resignación, de nihilismo, que es aprovechado por los gobiernos funcionales a los intereses de los grandes capitales financieros.
La desesperanza tras más de una década de caída del nivel de ingresos, trae como resultado una certeza de inmutabilidad, de imposibilidad de cambio, de falta de utopía. Esta circunstancia no puede ser atribuible a los ciudadanos que pelean para llegar a fin de mes, trabajando día y noche para lograrlo. En la apatía diaria, muchos se ilusionan con las promesas de la extrema derecha, como una salida “distinta”, ante la crisis “de siempre”.
«Cuando nadie cree en nada, es el origen de la locura» (Eric Sadin)
Por este motivo, desde nuestro rol, es importante recordar los graves resultados que éstas políticas neoliberales tuvieron en nuestra región, y subrayar la necesidad de proyectos legislativos creativos, que tengan como centro la protección integral de los derechos humanos, lo cual no excluye una visión moderna, adaptada a las nuevas tecnologías y particularidades laborales de nuestra época.
A estos fines, debemos recordar “El principio esperanza” del que hablaba Ernst Bloch: esa fuerza motivadora fundamental en la vida humana que, según el filósofo alemán, juega un papel esencial en la historia y la cultura.
“La esperanza no pacta con el mundo existente” (Ernst Bloch)
En este contexto se presenta la reforma laboral del gobierno de Javier Milei. Bajo un discurso modernizador, retoma lógicas de flexibilización regresiva: ampliación del período de prueba a 12 meses, jornadas de 12 horas, fondos de cese laboral en reemplazo de indemnizaciones y debilitamiento de la negociación colectiva.
Modernización se traduce en Precarización.
Recordemos que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina establece la base del orden público laboral, incluyendo la estabilidad, la protección contra el despido arbitrario y la negociación colectiva. En este marco, el principio protectorio, la irrenunciabilidad de derechos y la progresividad son pilares obligatorios para evaluar cualquier reforma. ⁴ El fallo “Aquino” (CSJN, 2004) marcó un hito en la supremacía de los derechos humanos laborales, declarando que el trabajo no es una mercancía y que toda legislación debe respetar la reparación integral.
Según la OIT, la informalidad estructural dificulta la creación de empleo de calidad, y las reformas que reducen derechos tienden a profundizar desigualdades.⁵ La CIDH, por su parte, advierte que en la región estas reformas suelen acompañarse de represión de la protesta y degradación institucional, algo que los argentinos tenemos presente en nuestra memoria, al remontarnos -no sólo a la década del 90- sino también a los oscuros años 70, donde se aplicaron recetas económicas similares, de la mano de Martínez de Hoz.
La reforma laboral argentina se inscribe en un patrón regional de retrocesos. La modernización auténtica exige fortalecer la formalización, la negociación colectiva y la progresividad constitucional.
El avance global de la economía de plataformas reconfigura el capitalismo contemporáneo. Consolida mecanismos de acumulación centrados en corporaciones tecnológicas y financieras que maximizan rentas mediante extracción de datos y externalización de costos laborales. Ello erosiona la centralidad de los derechos humanos: se sustituyen relaciones laborales por “términos de uso”, diluyendo responsabilidades patronales y desarticulando las bases históricas del derecho del trabajo.
En este escenario, los gobiernos progresistas que impulsan redistribución e igualdad enfrentan desventajas estructurales, ante corporaciones con capacidad de condicionar políticas públicas. Su agenda igualitaria se vuelve contrahegemónica, pero más necesaria que nunca para defender la dignidad del trabajo frente al imperativo de la rentabilidad privada.
Martín Rodríguez Consoli, colaborador de FIBGAR en el Observatorio Alerta LATAM, Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)
Notas
1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe Anual 2024–2025.
2. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Panorama Laboral 2024–2025.
3. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Informes Sociales 2025.
4. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallo “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales”, 2004.
5. CEPAL–OIT. Informes de Coyuntura Laboral en América Latina 2024.
6. CIPPEC – BID Lab – OIT. “Economía de plataformas y empleo en Argentina”, 2023.
Bibliografía
CIDH. (2025). Informe Anual sobre Derechos Humanos en las Américas.
OIT. (2025). Panorama Laboral de América Latina y el Caribe.
INDEC. (2025). Informes Técnicos sobre Pobreza, Empleo e Informalidad.
CEPAL–OIT. (2024). Coyuntura Laboral en América Latina.
CIPPEC – BID Lab – OIT. (2023). Economía de plataformas y empleo en Argentina.
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (2004). Fallo Aquino.
Bloch, E. (1959). El principio esperanza.
Sadin, E. (2018). La silicolonización del mundo. Caja Negra.



